El pez y la arena
Revista Número 9
Fabio Wasserman

La última estación de servicio está a pocos kilómetros, él lo sabe y baja la velocidad. Le queda menos de un cuarto de tanque, pero a la derecha ve las luces, acelera y pasa de largo la estación. Nunca fue tan lejos sin reponer la nafta, puede probar.
La ruta está casi vacía. Fija la vista en las líneas blancas y amarillas pintadas en el asfalto; ella duerme. Cada tanto abre los ojos y le pregunta si está cansado; después él oye la respiración corta y constante que tiene cuando está entre adormecida y alerta.
Media hora más tarde se enciende la luz amarilla de falta de combustible del tablero. Faltan ochenta kilómetros ‒dice‒, diez minutos por kilómetro, ochocientos minutos: eso vamos a tardar. Dos mil pasos por kilómetro, por la banquina, a pie. Empezá a contar ‒dice y la mira. Ella duerme.
Sabe que debe ir despacio para consumir menos combustible, pero aprieta el pedal al máximo. Una carrera contra el tiempo o un pretexto para arruinar las cosas sea como sea, piensa y sigue concentrado en el camino. Con una mano sujeta el volante y con la otra la palanca de cambios, atento a resolver cualquier problema con un movimiento de mano.
Al pasar la rotonda ve el cartel del club de pescadores. Bordea la costa y atraviesa el acantilado; sigue el camino que rodea los médanos y estaciona detrás del cantero.
‒Llegamos ‒le dice.
Ella se contorsiona en el asiento, abre los ojos y le da un beso.
‒Está igual que en el verano.
Asiente moviendo la cabeza, baja los bolsos y camina detrás de ella.
La casa está sobre la playa, tiene una pequeña cocina y dos dormitorios. El ventanal del comedor da al mar. Los techos verdes y la pared cobriza, una combinación que jamás se le hubiera ocurrido a él. El polvo y la luz tenue le dan un color más apagado que en febrero, cuando los caracoles trepan por las columnas de madera que sostienen el alero de chapa.
Al entrar se dividen las tareas. Después de acomodar la ropa y quitar la arena de la casa, ella prepara la cena. Corre la mesa cerca del ventanal y pone las copas, el vino y dos candelabros. Está en silencio, él supone que no habla porque sabe que cualquier cosa que diga puede desatar la furia o, lo que es mucho peor, la indiferencia de él. Pasan un largo rato sin decir nada hasta que él toma un libro y lee:
Rubia inocencia que cae por tus hombros.
Después se acerca a ella y dice mirando encima de sus ojos, sobre las cejas, con la boca bien abierta y exagerando la pronunciación como si estuviera deletreando las palabras:
Rubia inocencia que cae por tus hombros.
La luna ilumina tus ojos muertos.
Son agujeros profundos. Abiertos.
¿También ahora mirás?
Ella no dice nada. Él empieza a leer de nuevo, pero con voz desafiante. Después se calla. Agarra la botella y sirve vino hasta el borde de la copa.
‒Nunca se te desborda ‒dice ella y le acerca los labios a la boca. Él los roza y se corre hacia atrás, luego la ve ir a la cocina y se distrae observando la pared. Nunca reparó en los ladrillos, pero esta vez los mira con curiosidad. Están desalineados, rajados; pegados entre sí por una capa fina y despareja de cemento. Una geometría que no debería sostenerlos. A ellos dos tampoco, tan solo un pequeño error de cálculo podría derrumbarlos.
Cruza despacio delante de él para apoyar la fuente en la mesa de algarrobo. Él dice que aún no tiene hambre, pero igual le sirve en el plato. Se levanta, camina hasta el estante y prende la radio; ella se acerca, lo acaricia con temor, le toma la cabeza y la apoya sobre sus pechos. Él se corre.
Una cara inclinada, un labio fino, una mano corta. Las uñas rojas. Así es ella. Un pez casi vivo; un pez vertical, piensa él y no puede contener la risa.
‒¿Me seguís queriendo? Él sube la cabeza y la baja como si le soltaran los hilos. Vuelve a preguntar, pero él no contesta. Siente que cualquier palabra que pudiera decir se desarmaría en el aire. ¿Querer? ¿Qué quiere decir con eso? Se quiere a un amigo, a un perro. Hasta un dolor se quiere.
‒La cena se enfría ‒dice ella y se sienta a la mesa. Sus ojos marrones, redondos, miran la pared. Él no tiene pared. La mira a ella.
Toma un sorbo de vino y deja la copa. Sabe que si empieza a tomar van a terminar mal. Él fue el de la idea de pasar un fin de semana en la playa y no debe demostrar su malestar, su pena. Acerca las manos a la cara y le corre el flequillo de los ojos. Ella parece sentir que las amenazas se disuelven y lo abraza.
‒Algo caliente nos va a hacer bien ‒dice ella.
‒El mar nos va a hacer bien, vamos afuera ‒se acerca al ventanal y lo abre.
‒Tengo frío.
‒Es una buena noche para estar en la playa.
‒Prefiero quedarme.
Él cierra el ventanal hasta unos centímetros del marco de aluminio y se sienta al lado.
‒Si pudieras perdonarme ‒dice ella y él recuerda que en las últimas semanas se lo dijo muchas veces.
Lo vuelve a besar con más fuerza. Él siente que lo muerde. No dice nada. Corre el ventanal, deja que entre el aire frío y camina hacia la playa. Ella se queda sentada.
La arena está helada, a lo lejos los rayos se descargan sobre el mar. Llega hasta la orilla y mira sus huellas desaparecer con el agua; se toca los labios, todavía le duele el beso. Pone sus manos en el mar, gira la cabeza y la ve sentada frente a la ventana. Es un momento, una imagen de ella sentada encima de un hombre. No tenía que habérselo contado, no tenía que haber dicho nada. Sólo tenía que negarlo una y otra vez. Hubiera sido una sospecha y con el tiempo él la habría olvidado, o borroneado al menos. Pero no, se lo había confesado, le había contado todo, o casi todo, porque era más importante la verdad, entre nosotros siempre nos dijimos la verdad, dijo. Desde la orilla la ve sentada al lado de otro hombre, encima de otro hombre. ¿Cómo va a hacer para no pensar en eso?
Vuelve a la casa, ella está quieta, un ente piensa: una silla apilada en la silla.
‒Vamos a caminar ‒dice él.
‒Está empezando a llover.
‒Son gotas.
Sale y ella lo sigue detrás. Caminan hacia el muelle. Se da vuelta para esperarla y mira cómo, con una mano, se toma la pollera que se levanta con el viento y con la otra se corre el pelo para que no le tape los ojos, como si de esa manera pudiera ver lo que va a suceder.
La tormenta sobre el mar le hace sentir que en algún lugar el cielo se acaba, que no es infinito.
‒Me gustan las noches de tormenta ‒dice él y se adelanta.
‒No vayas tan rápido.
‒Camino despacio ‒contesta y se apura aún más.
El muelle está desierto. Suben los escalones de madera. Sólo queda una caña metida en un hueco entre dos tablones. La tanza está cortada y al costado, atado con el nylon a la baranda, cuelga medio pescado de carnada metido en un anzuelo oxidado. Corta el nylon de un tirón, arranca el pescado y lo tira al mar.
‒Esto no es el dolor ‒aprieta el anzuelo con los dedos y cierra la mano.
‒¿Qué hacés? Te estás lastimando.
Camina hasta la punta angosta del muelle. Es un espigón de madera rajada por el agua y la sal. No es muy largo, pero en la punta el mar debe ser profundo. Siente la presencia de ella unos pasos atrás y calcula que le lleva unos metros de distancia, pero lo sigue.
¿Por qué lo sigue? ¿Por qué camina detrás suyo? Dijo que fue sólo una vez, que no sintió nada, que no le gustó. Eso dijo, que no le gustó. Si hubiera dicho que le dio asco, pero no. Solo dijo que no le gustó y él ¿qué iba a preguntar?
Mide la sombra de ella y calcula la distancia. Apura el paso un poco más hasta que deja atrás la sombra. Después se sienta, se arremanga el pantalón hasta las rodillas y deja las piernas colgadas afuera. Las olas lo salpican. Ella llega en silencio.
‒Sentate.
‒¿Por qué estás así? Me das miedo.
‒Siempre te gustó estar en la playa de noche.
‒Está muy oscuro.
‒Estamos nosotros.
La llovizna se hace más intensa; él siente la sal del mar y el agua dulce de la lluvia como si esos elementos le fueran extraños.
‒Volvamos, por favor.
‒No, nos quedamos acá. Este es el lugar perfecto para hablar ‒dice y sin mirarla puede imaginar sus lágrimas cayéndole por el borde de la nariz.
Apoya una mano sobre el tablón, se para y se acerca hasta estar frente a su cara. Ella da unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarlo.
‒¿Vas a empezar de nuevo? ¿Para eso vinimos acá? ¿Qué más tengo que hacer para que me perdones?
La mira, el cuerpo de ella se desarma en los tablones de madera, queda suelto agarrado del anzuelo de una tanza, colgado, es un pez. Se acerca a besar al pez, ese beso es el perdón que ella espera, tan sólo la toca se lastima los labios con la punta del anzuelo. Se corre, pero ella se acerca más, llora, chorrea agua por las escamas de pez. Ella no tiene más nada que decir, tiene la boca perforada, tiembla en el aire. La agarra suave, la sostiene y siente la piel desabrida.
–Perdón ‒dice él‒,no puedo frenar la cabeza, vamos a casa, ya se va a pasar.
Bajo la luz débil de un foco ve las mejillas mojadas de ella y siente la arena dura pegada en la cara y en los labios. Le da la mano para bajar los escalones. Caminan en silencio por la orilla. Suben a la casa. En la cocina le lava la mano lastimada y luego se va al dormitorio a esperarlo. La radio sigue encendida, él la apaga y se cambia la ropa mojada. La escucha llorar, aunque poco a poco ella se va calmando.
‒Perdón ‒se disculpa desde la cocina‒, sé que voy a solucionar esto.
Se acomodan en la cama y ella le da la mano. Con un movimiento suave, pero firme él se suelta. La luz de un relámpago ilumina el cuarto y se refleja en la cara. Otra vez el pez. Un pez y la arena, ella y él. Ahora se acerca hasta sentir el calor de la piel. Se pasa la lengua por los labios y traga arena. Primero es el gusto, luego la dureza de la sustancia pura y sólida que clavan los dientes. Finalmente, saliva áspera en la garganta.
Fabío Wasserman, escritor. «El pez y la arena» pertenece a su libro «El lado solitario del Río», publicado en el 2020 por Ed. Corregidor.
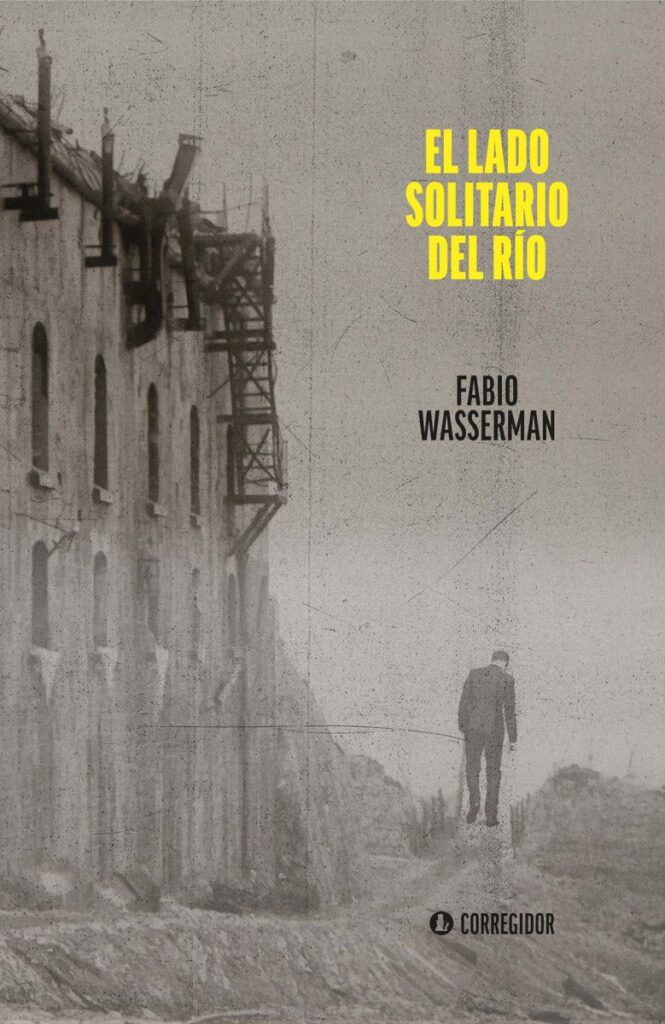

Muy lindo y atrapante.