Relaciones
Revista Número 4
Alan Pauls
El pasado
Alan Pauls
Literatura Random House
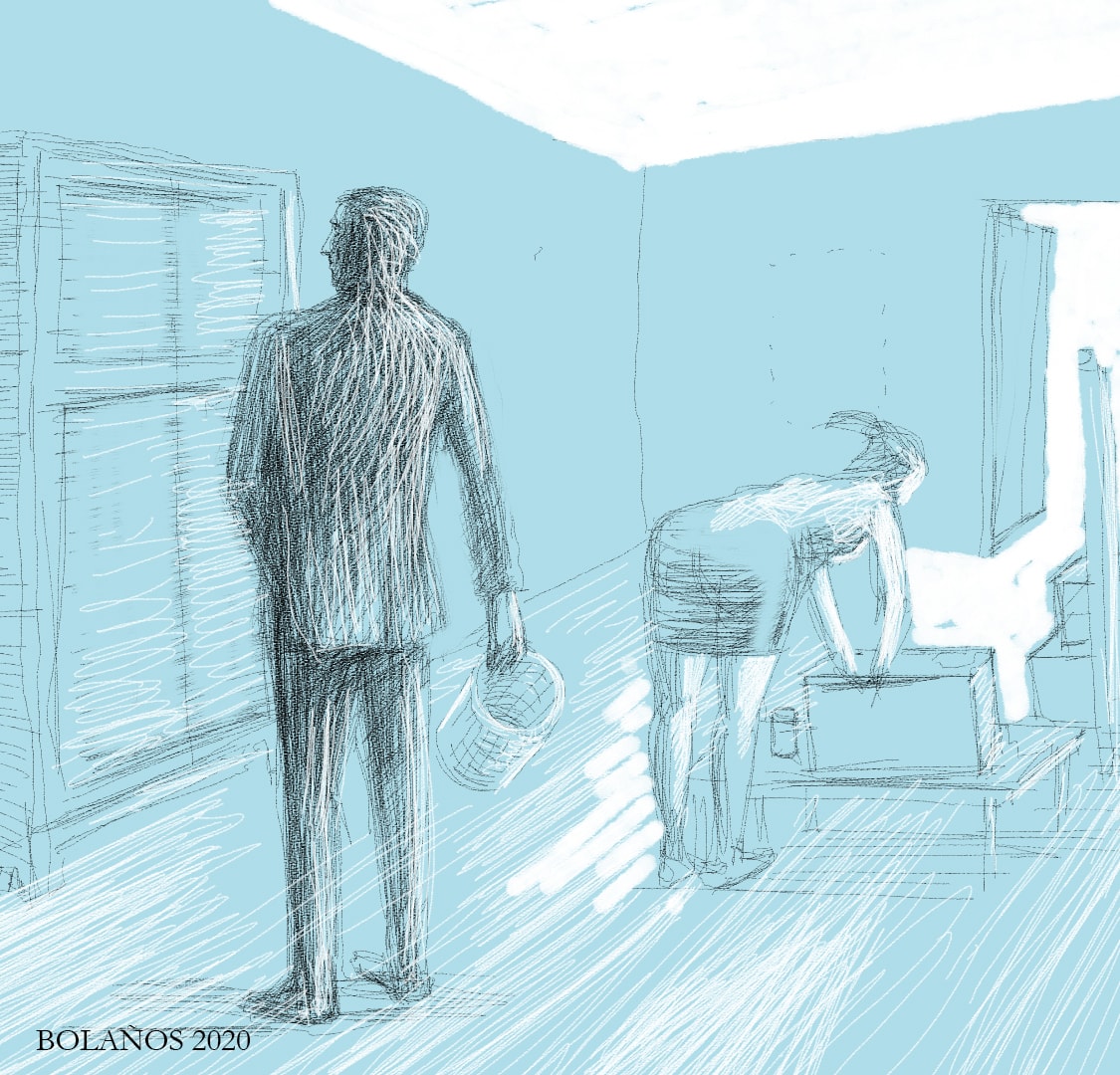
(…) Rímini no puso objeciones: hubiera sido incapaz de elegir un criterio idóneo para el reparto, y la distribución de Sofía fue irreprochable. Liberado y todo, sin embargo, Rímini empezó a sentir cierto empalagamiento, como si, de tan civilizada, la separación irradiara el perfume demasiado dulce de una fruta tardía. Era curioso: la extinción del amor no hacía sino multiplicar las formas, los cuidados, las atmósferas del amor. No hubo controversias sobre la sucesión de los muebles, pero más de una vez, en el transcurso de la mañana que pasó en Belgrano ejecutándola, Rímini sintió que sudaba más de la cuenta, que se le encabritaba el corazón, que estaba a punto de desmayarse. Viajaban de habitación en habitación como una pareja de tasadores enternecidos, y Sofía, deteniéndose en algún mueble, evocaba con una exactitud fotográfica el momento y el lugar en que lo habían comprado, el tiempo que les había llevado encontrarlo, cuánto habían pagado por él, adónde habían ido después a festejar, todas las marcas que los años y el amor habían dejado en él. ¿Era posible recordar tanto, tan bien? ¿No estaría inventándolo todo? No, no, era tal cual. Aunque la exactitud de esas reconstrucciones le resultaba inconcebible, tan pronto como Sofía las desplegaba, sin embargo, Rímini no podía no asentir, no reconocer, no seguir el camino hacia el pasado que esas huellas dibujaban. El negocio de muebles de roble de Escobar, el almuerzo en una parrilla de la ruta, el acento italiano del carpintero, la mecedora con asiento de mimbre, el espejo del perchero en el que se reflejaron sus dos caras triunfales, idiotas de felicidad… El reparto de bienes era como un concentrado, una esencia de amor, amor sin relato, simplemente cristalizado en una serie de puntos de inmovilidad. Sofía tenía razón: todo había sido así, todo era cierto −pero esos bloques de experiencia, miniaturas de amor, trofeos intactos de una coleccionista obsesiva, parecían bajar y pesar sobre Rímini como densas nubes hipnóticas. Quería terminar, terminar de una vez con todo. Las mesitas de luz, las cortinas de junco, el mueble del equipo de audio, los cuadros—otro cesto de mimbre y se descomponía. Como le había pasado durante el primer viaje a Europa, tuvo la impresión de que a la escena le faltaba algo: forcejeos, una desinteligencia, una cuota de rencor, gritos, alguna irregularidad que afilara un poco esa especie de dulzura redondeada, protectora… (…)
Alan Pauls nació en la ciudad de Buenos Aires en 1959. Se licenció en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también dio clases de Teoría Literaria. Además de dedicar su vida a la escritura y literatura, Pauls es guionista, periodista, crítico de cine y presentador del ciclo de cine independiente Primer Plano en canal I-Sat. Fue jefe de redacción de la revista Página/30, subeditor del suplemento Radar del diario Página/12 y colabora actualmente con el diario Folha de Sao Paulo de Brasil. Ha publicado numerosos ensayos y novelas, que han sido traducidos a diversas lenguas, entre los que se destacan Manuel Puig: La traición de Rita Hayworth (1988), Cómo se escribe un diario íntimo (1998), El factor Borges (2000), La vida descalzo (2006), El pudor del pornógrafo (1985), Wasabi (1994, reeditada en 2005), El pasado (2003, Premio Herralde de Novela), Historia del llanto (2007), Historia del pelo (2010) e Historia del dinero (2013). El fragmento aquí reproducido es un extracto de El pasado.
El Hombre Lagarto
De El cielo de los animales
David James Poissant
Editorial Adhasa

(…) El año pasado tiré a mi hijo por la ventana del comedor. No recuerdo con exactitud cómo ocurrió. Recuerdo que entré en la habitación. Recuerdo que vi a Jack con la boca pegada a la boca del otro chico, recuerdo sus manos moviéndose rápido en la entrepierna del chico. Después me recuerdo parado, en el jardín, mirándolo desde arriba. Lynn salió corriendo de la casa a los gritos. Vio a Jack y me dio una cachetada. Me pegó puñetazos en los hombros y en el pecho. Arriba, desde el marco de la ventana, el otro chico nos miraba temblando, abrazándose con sus brazos flacos. Jack estaba tirado en el suelo. No se movía, excepto por el subibaja del pecho. El panel de la ventana se había roto impecablemente y no había rastros de sangre, sólo esquirlas de vidrio desparramadas sobre las flores, pero Jack tenía un brazo doblado debajo de la cabeza como si estuviera dormido y el codo fuera su almohada.
−Llama al 911 −le gritó Lynn al chico.
−No −dije. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sabía que no podíamos pagar una ambulancia−. Yo lo llevo.
−¡No! −gritó Lynn−. ¡Lo vas a matar!
−No lo voy a matar −dije−. Ven aquí.
Le hice un gesto al chico, que sacudió la cabeza y retrocedió.
−Por favor −dije.
El chico pasó, algo indeciso, por encima del borde filoso de la ventana. Plantó el pie en la cornisa de ladrillo de la pared del frente y saltó los pocos metros que lo separaban del suelo. Los vidrios rotos crujieron bajo sus zapatillas.
−Agárralo de los tobillos −dije. Deslicé las manos bajo las axilas de Jack y entre los dos lo levantamos. Uno de sus brazos se arrastraba por el suelo cuando lo llevamos al auto.
Lynn abrió la puerta trasera. Acostamos a Jack en el asiento y lo tapamos con una manta. Hicimos lo que había que hacer, lo que uno ve que hacen en la televisión. (…)
David James Poissant nació en 1979 en Syracuse, Nueva York, y creció en los suburbios de Georgia y Atlanta. En el año 2014 sacudió el panorama literario norteamericano con la aparición de su primer, y hasta ahora único libro, El cielo de los animales. El volumen recoge 15 cuentos, ha sido traducido a quince idiomas, galardonado con el premio Matt Clark, George Garrett Fiction, el RopeWalk Fiction Chapbook, el GLCA New Writers y el Alice White Reeves Memorial. En sus cuentos Poissant presenta historias de matrimonios, padres e hijos y amistades, entrelazados con apariciones reales y metafóricas del mundo animal. Sus cuentos y ensayos fueron publicados en prestigiosos medios como The Atlantic, The Chicago Tribune, y The New York Times, entre otros. Actualmente vive en Orlando, donde da clases en la Universidad Central de Florida y trabaja en una novela. El extracto aquí reproducido es un fragmento del cuento “El hombre lagarto”.
Diarios y Carta al padre
Franz Kafka

(…) Una vez planeé una novela protagonizada por dos hermanos que se peleaban, y uno de ellos se iba a América, mientras el otro se quedaba en una cárcel europea. Al principio no hacía más que escribir una línea aquí y otra allá, pues aquello me cansaba enseguida. Pero un domingo por la tarde en que estábamos todos de visita en casa de los abuelos y habíamos comido el pan untado con mantequilla, especialmente tierno, que siempre había allí, escribí algo sobre mi cárcel. Es posible que lo hiciera sobre todo por vanidad y que, desplazando el papel sobre el mantel, golpeando la mesa con el lápiz, mirando alrededor por debajo de la lámpara, pretendiese incitar a alguien a quitarme el papel, leerlo y admirarme. Eran unas pocas líneas que fundamentalmente describían el pasillo de la prisión, sobre todo el silencio y el frío; también me compadecía del encarcelado, porque era el hermano bueno. Quizá en algunos momentos era consciente de las deficiencias de mi descripción, pero hasta aquella tarde no había prestado demasiada atención a esos sentimientos, menos aún hallándome entre parientes, gente a la que estaba acostumbrado (era yo tan temeroso que me sentía medio feliz con no tener que enfrentarme a algo desconocido), sentado a la mesa redonda en una habitación conocida, y sabiendo muy bien que era joven y que, mucho después de aquel momento de placidez, estaba llamado a hacer grandes cosas. De repente un tío mío, aficionado a la broma, me cogió el papel, que yo sostenía débilmente, lo miró un momento, me lo devolvió, sin siquiera reírse, y se limitó a decir, dirigiéndose al resto de los presentes, que lo seguían con la mirada: «Lo de costumbre»; a mí no me dijo nada. Yo seguí sentado, inclinado como antes sobre mi escrito, cuyo escaso mérito acababa de quedar patente, pero lo cierto es que de un empujón me acababan de expulsar de la sociedad, la sentencia de mi tío resonaba en mi mente con un carácter casi de verdad inapelable, e incluso en medio del ambiente familiar que me envolvía se me abrieron los ojos a la parte fría de nuestro mundo, que me vería forzado a calentar con un fuego que todavía no había empezado a buscar. (…)
Franz Kafka nació en Praga en 1883. Proveniente de una familia judía de clase media, Kafka es considerado como una de las figuras claves de la literatura moderna, a pesar de haber escrito solo tres novelas: El proceso (1925), El castillo (1926) y América (1927), una novela corta, La metamorfosis (1915), algunos relatos breves. Su obra fue publicada tras su muerte, por su amigo el también escritor Max Brod; incluyó también sus diarios personales, Diarios, y Carta al padre, de donde se reproducen aquí algunos fragmentos. Comenzó a escribir los 13 cuadernos que componen sus diarios en 1910 y continuó hasta su muerte en Viena en 1924.
Llenos de vida
John Fante
Anagrama
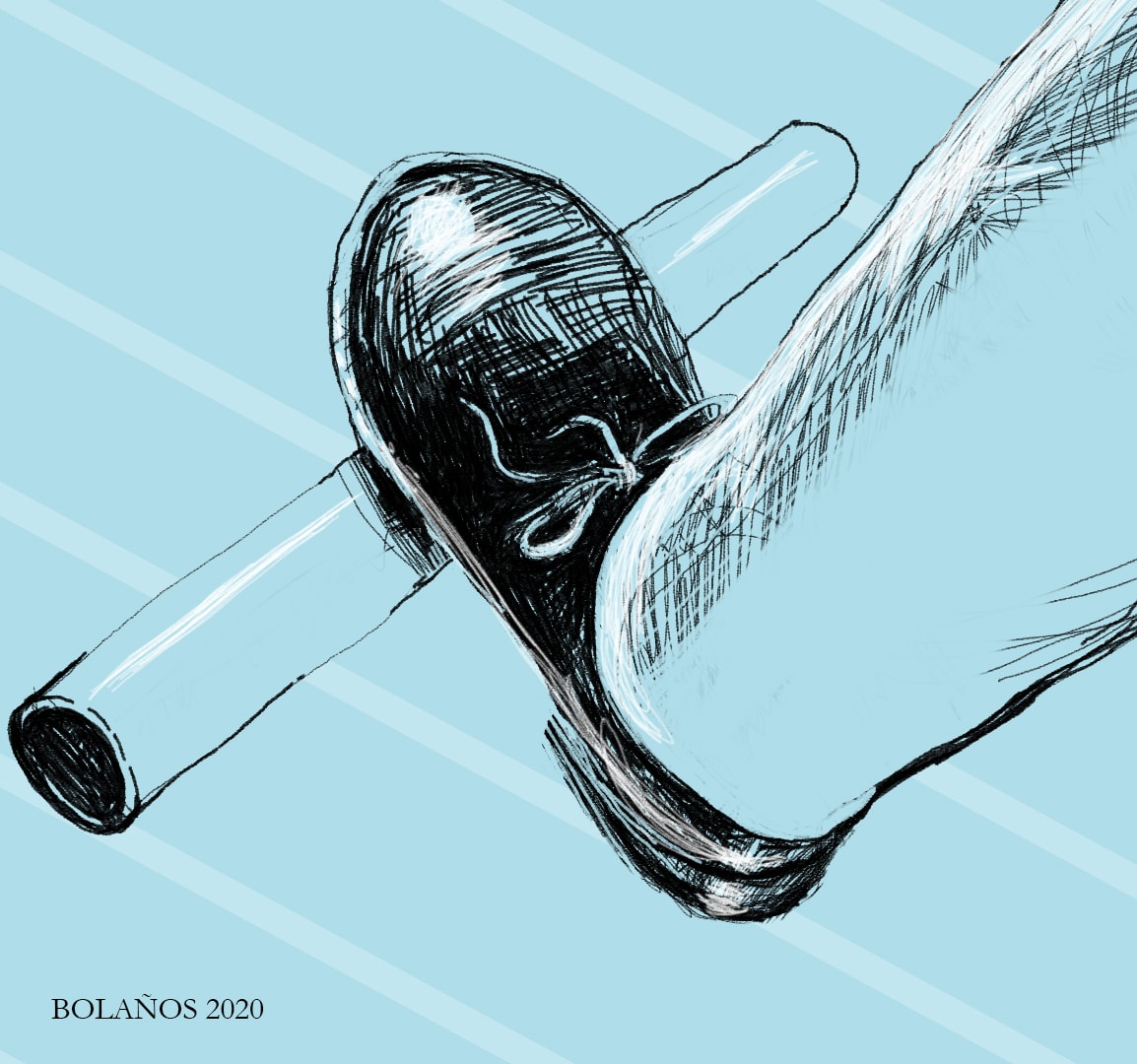
(…) Recogimos el equipaje, lo metimos en la casa y lo dejamos en el vestíbulo, delante de la escalera. A la izquierda del vestíbulo, y un peldaño más abajo, se encontraba la sala de estar, con grandes puertas vidrieras y paredes verdes y frescas, una habitación grande y agradable, con moqueta beis y maderas de roble albar, cuidadosamente seleccionadas. Estando allí volví a pensar que era una buena casa, a pesar del agujero de la cocina; sí, una casa estupenda, una casa feliz, y me sentía orgulloso de ser el propietario, y pasé el brazo por los hombros de Joyce.
—Aquí la tienes, papá. Mi casa.
Miró en todas direcciones mientras cortaba un puro con los dientes, se frotaba un fósforo contra el muslo y lo encendía.
—El suelo no está a nivel.
—Suelo de roble, papá. Suelo muy bueno.
—No está a nivel.
Nos quedamos mirando el suelo. A mí me parecía impecable.
—Petate —añadió.
El petate de las herramientas estaba con el resto del equipaje.
—Petate —repitió.
—Está ahí mismo.
—Petate —insistió.
Tardé unos segundos en comprender qué quería: quería que fuera yo a buscar el petate. Y mientras asimilaba esto comprendí también que el viejo se había hecho el amo, que nuestra relación había cambiado espontáneamente, que él era el jefe. Recordaba que cuando vivíamos bajo el mismo techo, mis hermanos y yo íbamos con él a las obras, de ayudantes. Era lo peor de trabajar para él y a ninguno de los hermanos nos gustaba. En aquella época decía: «Lápiz», y aquello significaba «dame el lápiz». O decía: «Cinco por diez, de un metro de larga.» Trabajar con él comportaba aquel misterio, que nunca explicaba para qué quería lo que pedía. Nunca explicaba nada y salíamos del trabajo contrariados y enfurecidos, porque nos trataba como si fuéramos esclavos. Y allí estaba otra vez, después de dieciséis años; el buen señor se plantaba en mi casa y decía: «Petate.»
Abrí el petate.
—Tubo de un centímetro. Treinta de largo.
Rebusqué y encontré varios tubos. Él no paraba de moverse, enfocando el suelo desde distintos ángulos. Le di el tubo. Lo miró, pero no lo tocó.
—No es ése.
—Es el que has pedido.
—Tubo de un centímetro. Treinta de largo.
Rebusqué de nuevo y saqué otro tubo. Me pareció que aquél servía. Se lo alargué.
—No es ése.
Volví al petate, saqué todos los tubos pequeños que vi y se los alargué. Seleccionó uno inmediatamente.
—Nivel.
Le alargué el nivel.
Lo puso en el suelo, se arrodilló y observó la burbuja de aire de la ventanilla del instrumento.
—Cinta métrica.
Se la di y midió desde la puerta hasta el primer peldaño de la escalera.
—Cuatro metros.
Puso el tubo en el suelo, junto a la puerta, y lo sujetó con el pie.
—El suelo se hunde cinco centímetros. El tubo irá rodando sin problemas hasta la escalera. Toda la casa se hunde por el centro.
Levantó el pie y el tubo se puso en movimiento, despacio al principio, adquiriendo velocidad poco a poco. Sí: cuando el tubo se estrelló contra el peldaño supe que mi padre era el menos indicado para aquella labor; me di cuenta de que odiaba la casa, de que tenía prejuicios contra ella, y de que no tendría piedad. Vimos rebotar el tubo, volver a la carga y detenerse. Joyce estaba estupefacta.
—Por el amor de Dios.
Mi padre recogió el tubo y me lo dio.
—Petate.
Guardé el tubo.
—Cierra.
Cerré el petate.
—Correa.
La trabé en la hebilla.
—Termitas —dijo.
Joyce le indicó que pasara a la cocina. Yo me fui a la escalera.
—¿Adónde vas? —preguntó.
—Baño.
John Fante nació en la ciudad de Denver, Estados Unidos, en 1909. Descendiente de inmigrantes italianos, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Colorado y los abandonó en 1930 cuando se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar como guionista en Hollywood. Fante dedicó su vida a la literatura y en sus páginas cobró vida su alter ego Arturo Bandini. Algunos de sus títulos más celebrados son Llenos de vida, Espera a la primavera, Bandini y La hermandad de la uva, Camino de Los Ángeles y Sueños de Bunker Hill. Su reconocimiento llegó después de su muerte en Los Ángeles en 1983. El fragmento aquí reproducido es un extracto de su novela Llenos de vida.
