El océano de Encélado
Revista Número 20
NegroFiero
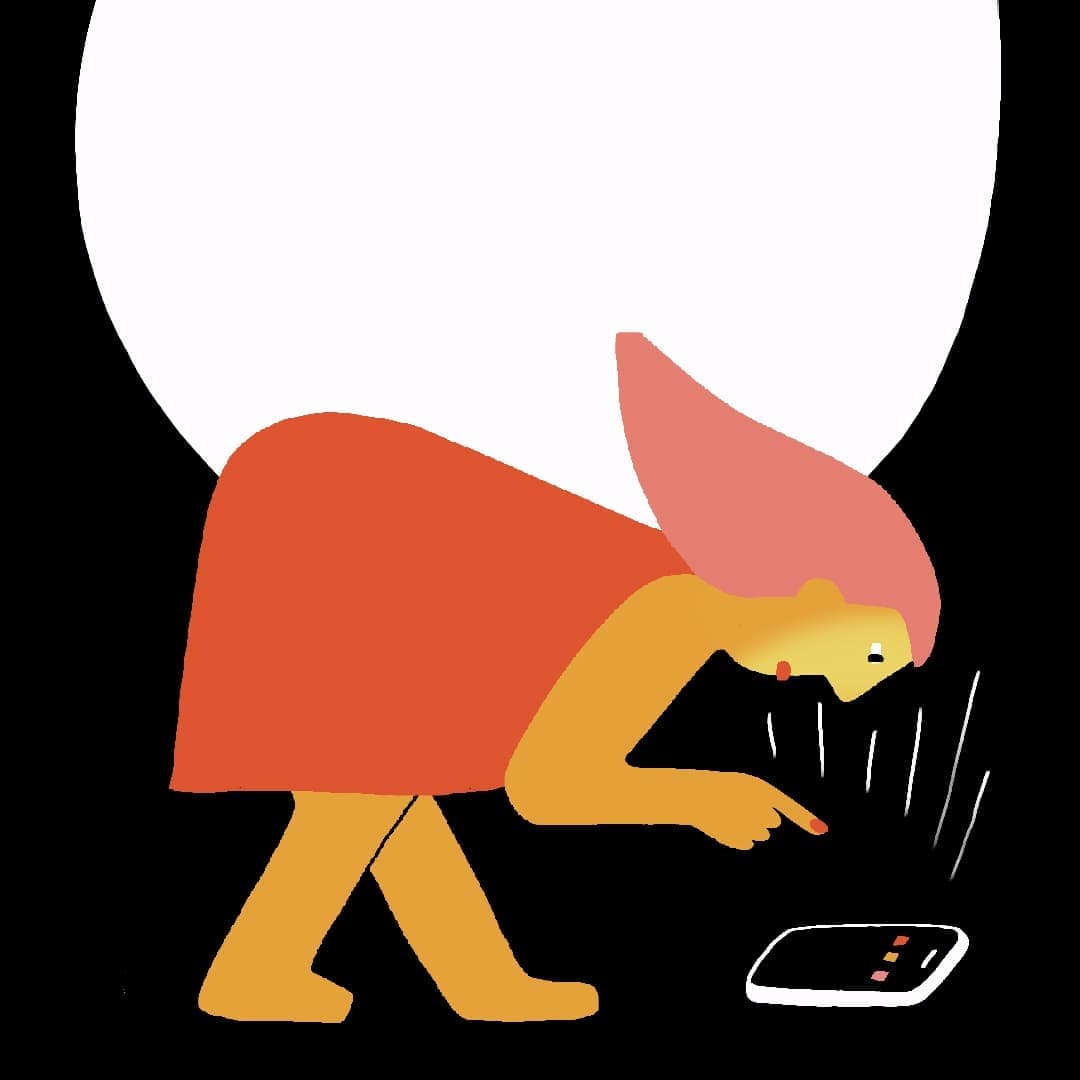
Desde muy chico sentí una fascinación cada vez más creciente hacia la astronomía, aprendiendo también sobre lo que la observación del firmamento ha significado a lo largo de la historia de la humanidad.
Aún recuerdo con nostalgia ver con mi viejo la serie Cosmos, de Carl Sagan, a quien yo tenía como un ídolo, y perderme en las vastedades del universo mientras aprendía sin darme cuenta sobre Física o Evolución, descubriendo la pequeñez de lo conocido y la insignificancia de nuestra propia existencia.
Con el paso de los años fui tratando de aprender sobre astronomía, astrofísica y astrobiología (esta última, una ciencia muy llena de esperanza, especulación y poco más). Y si bien la astronomía no fue aquello a lo que me dediqué, conservo con orgullo mi newtoniano de 150/750 que saco de su armario, cada tanto alguna noche de verano, para embelesarme con el cielo estrellado.
También sigo con interés las novedades, los descubrimientos, los avances en el conocimiento del universo. Así fue como me enteré de que una remota luna de Saturno, Encélado, presentaba ciertas características curiosas, primero mostradas las sondas Voyager 1 y 2 cuando pasaron cerca de Saturno, y luego profundizadas por la sonda Cassini. Tal parece que este satélite podría contener un océano de agua líquida debajo de su superficie sólida, lo que explicaría, por ejemplo, el descubrimiento de géiseres que, como ocurre en la tierra, disparan chorros de agua. Y como en nuestro planeta agua es sinónimo de vida, pronto se especuló sobre la posibilidad de que Encélado pudiera albergar vida en el hipotético océano que posiblemente haya bajo la corteza.
Un océano de agua líquida totalmente cubierto por una corteza de hielo, que según estimaciones varía entre los 5 y los 30 kilómetros de grosor, corteza que aísla térmicamente a ese océano al tiempo que lo protege de los rayos cósmicos. Una gran masa de agua que se alimenta del calor que se crea en el núcleo sólido del satélite, sin que aún conozcamos el mecanismo que genera ese calor, núcleo que además podría, como nuestras fumarolas submarinas, llenar de minerales y compuestos químicos ese océano, hasta convertirlo en el lugar ideal para que en algún momento surja el milagro de la vida.
Ocurrida la chispa de la vida pronto las primeras células podrían comenzar a evolucionar y llegar a formar cooperativas o, lo que es lo mismo, organizaciones pluricelulares, compitiendo entre sí por los recursos disponibles y evolucionando. Quizás, con el paso de los eones y como en la Tierra, esa evolución se convierta en una guerra entre las armas de defensa y las de ataque, entre el caparazón y los dientes, entre las presas y los depredadores. La selección natural haría entonces su magia: la herencia de los mejor adaptados se perpetuaría hasta que, en algún momento, quién sabe, tal vez surgiese la autoconciencia y posiblemente con ella la inteligencia. Seres marinos dotados de la capacidad de aprender de su experiencia de vida y hasta de transmitirla a los demás creando así Cultura.
Llegados a este punto ese océano de Encélado podría estar rebosante de criaturas, pero dominado por una que, como nosotros, gracias a las herramientas que su inteligencia le otorga, logra imponerse, multiplicarse y prosperar. Y me pregunto, ¿cómo serían? Es entonces cuando me percato de una circunstancia peculiar en la vida de esos seres, inimaginablemente diferentes a nosotros, pero tan similares gracias a su inteligencia.
Puedo darme cuenta de que no importa cuántos milenios duren sus civilizaciones, los kilómetros de corteza helada sobre sus cabezas siempre les impedirán tener una perspectiva clara de su lugar. Su universo es el entorno de su océano. No conocerán la existencia de Saturno, el hermoso planeta anillado al que orbitan. Jamás conocerán la gloriosa generosidad del Sol. No tendrán la imagen de una noche estrellada ante la cual hacerse las mismas preguntas que siempre se ha hecho la humanidad: ¿qué son esas luces del cielo?, ¿por qué casi todas se mueven juntas, pero unas pocas no?, ¿son dioses?, ¿son otra cosa?
Esos seres no se preguntarán qué es eso que hay más allá sencillamente porque desconocen totalmente su existencia. Jamás tendrán un Galileo que, por primera vez y usando un telescopio rudimentario, descubra que había estrellas que giraban en torno al planeta Júpiter, los hoy llamados satélites galileanos, destruyendo con ese solo acto centurias de dominación eclesiástica, porque eso significaba de manera innegable que la Tierra no era el centro de todo, y por eso “Eppur si muove”1.
La cultura y la civilización que puedan alcanzar los enceladianos quedará, entonces, determinada por el centrismo inevitable de su percepción, restringida al universo de su océano, un universo sin Sol, sin estrellas, sin planetas, sin galaxias ni vastedades insondables.
Vuelvo a recordar a Carl Sagan y al regalo que nos dio cuando consiguió que el 14 de febrero de 1990 la sonda Voyager 1, en ese momento ubicada más allá de la órbita de Neptuno a seis mil millones de kilómetros de distancia, apuntara sus cámaras hacia la Tierra, en lo que es hasta ahora la imagen más lejana jamás tomada de nuestro planeta. Es la famosa foto llamada Blue pale dot, donde la tierra es apenas un píxel. Sagan nos dio la perspectiva exacta para reconocer la insignificancia absoluta de todas nuestras crisis, nuestros anhelos, nuestros conflictos y nuestra misma existencia. Un píxel donde caben todos nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestra historia. Desde seis mil millones de kilómetros, la frontera más allá de la cual, sencillamente, no existimos más, donde nos volvemos imperceptibles en la vasta inmensidad de universo.
Orgulloso de que hayamos logrado como especie la impresionante hazaña de vernos en perspectiva, inmediatamente me percato de que no, que nosotros también somos enceladianos encerrados entre nuestro pasado que hace las veces del fondo, y nuestros limitados deseos configurados por el día a día y cercenados por las tradiciones, por las religiones, por los odios, por las venganzas; nuestro solidísimo techo que no nos deja ver más allá. Y así, nos matamos por unos kilómetros de frontera, por una teoría económica, por un idioma, por un inventado Dios, por una pared medianera, o por lo que fuera. Y cuando no nos matamos, cuando apenas nos dedicamos a sobrevivir un día más, extenuados por nuestras tareas diarias, siempre podemos volver a nuestros hogares para zambullirnos de lleno en Tik-Tok, en Instagram o en Netflix, para disiparnos en ligeras series y películas o en miles de rápidos e insustanciales reels.
Al final todos nosotros vivimos sumergidos en el océano de Encélado.
Quizás existan los enceladianos, y quizás algún día lleguemos hasta ellos. Para ellos será una revelación sin precedentes que romperá con toda su cosmovisión y los convertirá en una especie nueva, ávida por conocer un universo que, hasta ese momento, les era totalmente insospechado. Pero para nosotros apenas será una nota más al margen. Porque por mucho cielo que siempre tuvimos sobre nuestras cabezas, porque por muchas preguntas que siempre se hicieron y respondieron, la realidad es que el océano de Encélado está en nosotros mismos.
1. Frase atribuida a Galileo Galilei, dicha luego de abjurar ante un tribunal de la Inquisición de la teoría heliocéntrica.

¡Aguante DEFE, carajo!