El arlequín bajo los rayos de la luna
Revista Número 15
Bob Chow
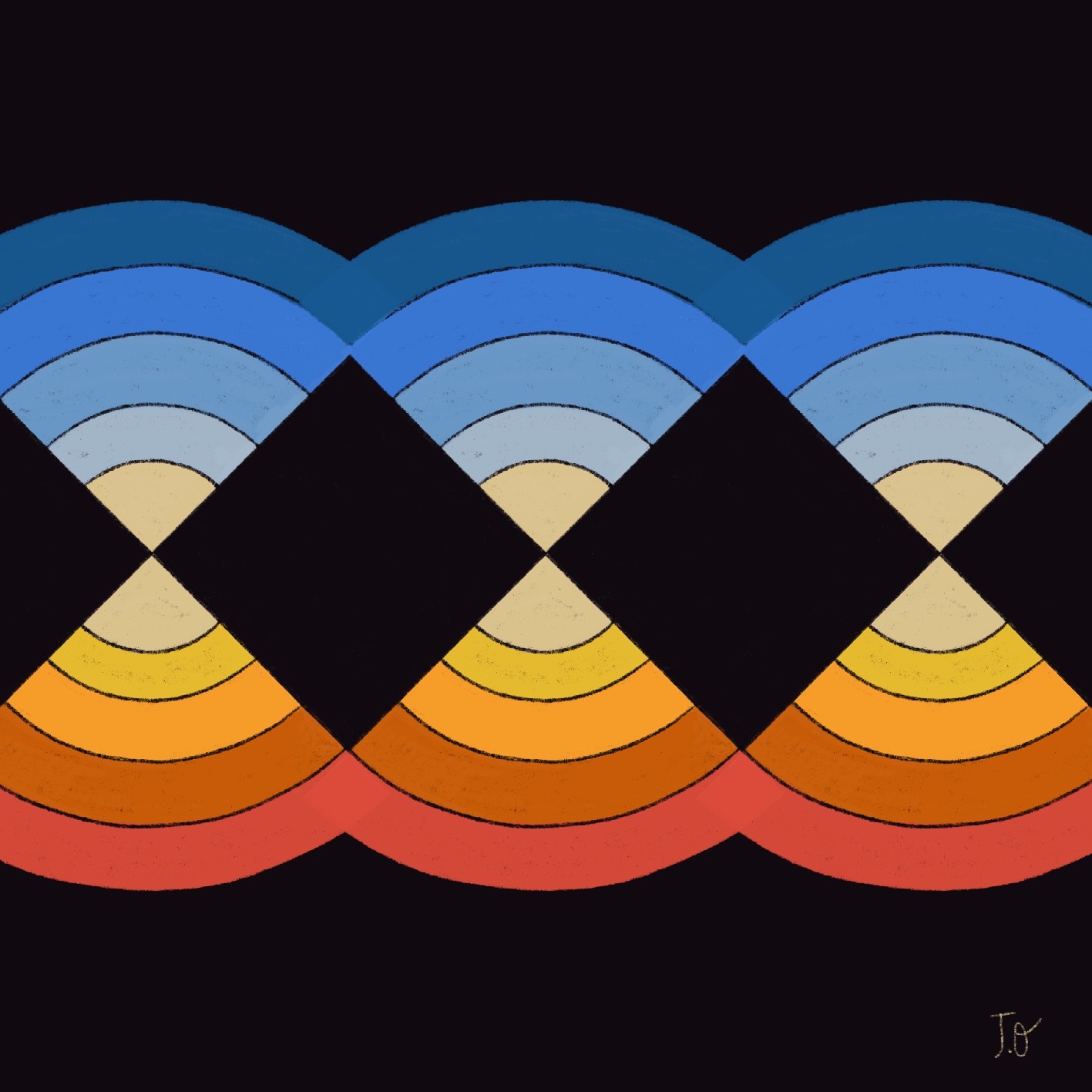
Came the night
a mist dissolved the trees
and in the broken light
Harlequin, Harlequin
Cuando especulé sobre los hipermutantes colonos terrícolas que vivirían dentro tubos de lava para protegerse de la radiación y las tormentas de arena marcianas, compartí también la perspectiva con mi hijo Ian, el día de su cumpleaños número trece.
—Ian —dije—. ¿Te ves dentro de cincuenta años viviendo en Marte?
—No, en Urano.
—¿Haciendo qué?
—Nada, como siempre.
Urano es buen lugar para vender camperas porque alcanza los -240ºC, la temperatura atmosférica más baja del sistema solar. El gigante de hielo no será exactamente una playa para esos «turistas ingleses que mueren por el sol» (ejemplo, la de Sousse, Túnez, en cuyas arenas un yihadista ametralló a treinta y ocho playeros en sus reposeras, merecido descanso definitivo). Tampoco hice gran cosa tras cincuenta y ocho años en la Tierra pero déjenme estimar que poblaremos la Luna antes que Marte. Al incordio de instalar bases sobre dunas móviles habrá que sumarle los nueve meses de viaje hasta Marte, en el mejor de los casos, cuando los planetas están alineados. Al igual que la Luna, casi no tiene atmósfera, por lo que una cantidad de combustible importante deberá permanecer en órbita si uno quisiera, alguna vez, emprender el regreso a Palermo (hacer despegar tanto combustible de la superficie marciana lo consumiría en el intento).
En cambio, con la Luna, hasta podríamos compartir wifi, en particular si armásemos la carpa en el lado que mira siempre a la Tierra. Luna y Tierra también comparten un pasado, en forma de colisión biplanetaria, lo cual explica bien por qué es tan sencillo plantar lechuga en su suelo.
Si Luna y Tierra disponen de una misma estructura geológica, ¿qué vamos a decir de las estructuras mentales, para el caso, la de Claude Fredericks, el profesor de Letras que escribió el diario personal más ambicioso del mundo? Mientras Fredericks daba cátedra sobre Píndaro y Esquilo, literatura japonesa del Período Heian o las Confesiones de San Agustín, tuvo tiempo también para llenar 65 000 páginas con detalles de su intimidad. Supo codearse con algunas celebridades de la talla de Anaïs Nin, y, rara habilidad, hacerles creer a varios dentro de su órbita sublunar que escribía una obra maestra y titánica a la cual guardaba dentro de cajas fuertes Mosler en el sótano de la casa.
Nin intuye estar en presencia del único futuro famoso entre sus amistades, aunque advierte: «El chabón escribe un diario. He leído algunas páginas… La descripción de sus aventuras sexuales es demasiado gráfica. Dudo de que pueda publicarlas». Leemos en el propio diario de Nin «F. es la felpa en la pantufla, los burletes en la ventana castigada por la tormenta…»
Bueno, pero ¿qué artista para la posteridad quiere ser recordado como «la felpa en la pantufla»? Como sea, el Instituto de Investigación Getty, dueño de obras vanguardistas como las de Man Ray y Mapplethorpe, adquirió las treinta y siete cajas con los archivos de Fredericks —una especie de mapa borgiano cuyo tamaño, igual que el del territorio representado, condena a la utilidad (F. incluye recibos de expensas, cartas de la mamá, listas para la verdulería, achicoria, porotos aduki…)— para preservarlas bajo condiciones ideales de humedad y temperatura.
Una cosa es la opinión especializada de Anaïs Nin sobre Fredericks, otra, la del susodicho sobre sí mismo. «Nunca encontré mi equivalente… al menos entre mis contemporáneos». Un tercer feedback lo dan quienes privilegiadamente accedieron al aparatoso diario, entre ellos, el crítico literario Benjamin Anastas, quien, desde el New Yorker, lega «… fascinante hasta lo adictiva y fatalmente tediosa…, la extraña crónica de un grande que tuvo el privilegio de reconocer su propio genio en exclusividad», tras revisar unas siete mil páginas de distintos períodos.
Aberraciones de esta categoría solo pudieron darse a partir del advenimiento de la burguesía europea en el siglo XVIII y la invención de la subjetividad moderna, cuando las cartas y los diarios personales adquirieron un repentino valor literario. Anastas, sobrio, se encarga igual de lapidar. «Es imperdonable que Claude Fredericks no escriba bien».
¿Y qué tal si autorizamos al diario de Fredericks a hablar por sí mismo? Abro una página al azar, leo:
Llegó la noche, una neblina disolvió los árboles
y bajo la luz sublunar, Harlequín, Harlequín.
